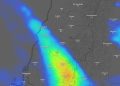El panorama nacional transcurre entrelazando tres flujos de problemas en la experiencia de la gente: (i) desempleo, ingresos, pobreza, economía doméstica; (ii) pandemia, enfermedad, riesgos cotidianos y régimen de excepción sanitaria; (iii) inseguridad, asaltos y robos, balaceras. Típicamente, estas son las cuestiones que más preocupan a la gente según las encuestas. Pero no solo eso: son también los asuntos más mencionados en las conversaciones privadas y más habitualmente destacados por los medios de comunicación.
Existe pues, como pocas veces ocurre, un estrecho acoplamiento entre percepciones individuales, opinión pública encuestada, agenda mediática y conversaciones cotidianas. Sin distinciones, además, entre grupos socioeconómicos, corrientes ideológicas, sensibilidades generacionales o distinciones geográficas. Incluso, se agrega este otro rasgo: cada uno de nosotros sabe que esta experiencia es a la vez local y auténticamente global.
La pandemia y los efectos que la acompañan aparecen así como una expresión de época, de alcance mundial y de resonancias envolventes.
Por cierto, la conciencia colectiva de esta megacrisis —que al momento atraviesa al país entero— no es experimentada de la misma forma, ni con similar intensidad, ni con una semejante percepción de riesgos existenciales por el conjunto de la población. En efecto, todo el entramado de diferentes tipos de desigualdades que caracteriza a nuestra sociedad se manifiesta aquí también a nivel individual, familiar y de comunidades.
Es lo que ha venido llamándose, no con demasiada exactitud pero con indudable fuerza simbólica, el carácter de clase de la peste (ya observado en su tiempo entre ricos y pobres por Bocaccio); la desigual distribución de sus riesgos; su preferencia etaria por la vejez; su mayor peligrosidad entre las poblaciones vulnerables, sus discriminaciones de acceso y uso digital, en fin, el perfil claramente regresivo de los daños colaterales que produce.
Con razón se estima que a la salida de la pandemia los sectores más afectados —en todas las dimensiones de su bienestar— serán aquellos con las menores dotaciones relativas de capital económico, social, educacional, de salud, de empleabilidad y simbólico-cultural. Todo lo contrario de lo que algunos proclaman ilusamente: que la peste sería una gran igualadora y traería consigo un emparejamiento de las relaciones de poder. Y que frente a ella no cabrían distinciones de estrato, jerarquía o riqueza. Ahora sabemos que nada de esto tiene fundamento real.
No puede extrañar, por lo mismo, que el ánimo de la sociedad fluctúe entre la resignación y la rabia, la fatiga y el temor, la desconfianza y la anomia.
Este es un momento extraordinario de involución, o sea, de detención y retroceso, que contrasta fuertemente con el momento, también extraordinario, de ‘estallido social’ que la sociedad chilena experimentó a finales del año 2019. La economía está congelada, no hay crecimiento propiamente, la gente ha perdido sus empleos o el interés por salir a buscarlos, el desplazamiento de las personas está limitado, las relaciones se han virtualizado, la vida se ha vuelto hacia dentro y existe la sensación de algo así como un paréntesis o una suspensión. El ‘estallido social’ fue todo lo contrario: una explosión de energías, las masas protestando en las calles, la imaginación de una nueva economía y de un país despierto, la afirmación de derechos y la expresión de deseos. Su lado oscuro, el de la violencia anómica y destructiva, no formó parte propiamente de ese estallido sino que lo desbordó, rodeó, y fue aprovechado por algunos para dar a la protesta pacífica una connotación de rebelión y revuelta popular.
Una pregunta todavía sin respuesta es cómo, tras este brusco cambio en el ambiente anímico de la sociedad y en la experiencia de la población, puede abrirse paso la política para superar la involución en que nos encontramos. Con un intenso ciclo electoral por delante —incluyendo elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales, presidente de la República y miembros del Congreso—, los desafíos comunicacionales que enfrentan los candidatos son enormes.
En juego estará, en efecto, la vinculación de la esfera política como tal, con sus aspectos representativos, participativos y deliberativos, y de liderazgos emergentes, con una sociedad civil involucionada por el triple efecto de la pérdida de ingresos y empleo, los riesgos sanitarios y la inseguridad ciudadana.
Habrá algunos —seguramente minorías, pero potencialmente disruptivas— que en este negativo cuadro buscarán motivos para reeditar el camino de la rebelión o revuelta popular, radicalizando demandas, aumentando la presión de la caldera y apostando así por un levantamiento violento contra el andamiaje democrático el cual, de todos modos, les parece un obstáculo para alcanzar la verdadera ruptura que se necesitaría introducir. Sin duda hay un terreno abonado para esta forma de comunicación política ‘destituyente’, rupturista, que supone vivir en estado de rebelión permanente.
En el lado opuesto al anterior, habrá minorías cuya estrategia discursiva será exactamente la contraria: reafirmar un movimiento hobbesiano de orden con invocaciones a los temores de la gente y propuestas de mano dura, tolerancia cero, leyes penales, extensos controles y un intenso foco en la oferta de medidas de seguridad. Este tipo de comunicación política podrá acompañarse con interpelaciones populistas, nacionalistas y autoritarias, que buscan ante todo definir un enemigo interno y la necesidad de extirpar los males de la política que dividen a la sociedad sin solucionar sus problemas.
Una y otra respuesta desde los extremos de la comunicación política tienen este año una audiencia asegurada debido a las características objetivas de la crisis y a las condiciones anímicas y subjetivas de la población. Además, tienden a retroalimentarse mutuamente, en una dialéctica perversa donde la rebelión llama a la represión y ésta, a su vez, estimula a aquella. Las minorías activas —de ruptura y reacción— que se sitúan en esta frecuencia de la comunicación política tienen la ventaja, además, de no requerir ni el consenso ni la articulación de mayorías pues su objetivo no es la circulación democrática del poder sino su conquista sobre bases iliberales y de imposición de un orden político de nuevo tipo, llámese democracia popular o limitada o autoritaria.
En la zona de mayorías, en tanto, donde el actual estado de ánimo de la sociedad es involutivo y desconfiado, con un extendido ‘descontento democrático’ y un rechazo de la política, compiten las fuerzas electorales que dan expresión a la sociedad civil. Se componen de partidos y movimientos, clases y generaciones, grupos de la más diversa naturaleza y caudillos locales, profesiones y ocupaciones, territorios y comunidades, creencias e ideologías, asociaciones y redes de ‘independientes’, organismos de la sociedad civil y tradicionales operadores de votaciones, diferentes sensibilidades culturales y una diversidad de discursos que comunican experiencias, intereses, expectativas y anhelos.
Allí se encuentra la vitalidad democrática —hoy alicaída— donde la comunicación política debe descubrir las formas de articular y orientar, de unir y distinguir, restaurando un diálogo que se halla interrumpido entre la esfera política y la esfera de la sociedad civil.
Las preguntas y desafíos son evidentes: ¿cómo motivar el ánimo poblacional involucionado para una conversación sobre cambios necesarios pero que inevitablemente serán graduales y de ambiguos resultados? ¿Qué seguridades ofrecer a la gente en las inmediaciones de su hogar cuando sabemos que subyace un problema ‘macro’ de inseguridad colectiva?
En las actuales condiciones, ¿cuál propuesta de derechos y beneficios puede hacerse y con qué fundamento de crecimiento económico que les de viabilidad? ¿Quiénes podrán enmarcar las expectativas de la población ordenándolas en un esquema de prioridades, medios y plazos? En fin, ¿cómo reforzar la legitimidad de los discursos de institucionalidad democrática en un año donde esa institucionalidad en su conjunto estará sometida a un proceso de reinvención y reingeniería?
Si sólo se tratase de retos cognitivos —qué ideas, información, conocimiento, evidencias, argumentos y lógica transmitir— las respuestas podrían encontrarse más fácilmente. Pero no es así. La comunicación política es, en adición a un ejercicio de racionalidad, un asunto de sensibilidades y emociones, de valores y preferencias, de creencias y motivos, de traumas y mitos, de pulsiones e identidades. Allí reside su mayor dificultad; debe establecer lazos de confianza y empatía, transmitir convicciones, interpelar a muy diversos grupos humanos.
Como ha ocurrido anteriormente, en otras coyunturas de encrucijada nacional, el período de los doce meses que tenemos por delante será uno donde la comunicación política —en todas sus formas y modalidades, aspectos conceptuales y prácticos, elementos cognitivos y emocionales— estará sujeta a los mayores desafíos y tensiones. Si ella colapsa, no hay más recurso que la imposición de la fuerza.
En cambio, si se sostiene y los canales permanecen abiertos a pesar de las dificultades, entonces hay motivos también para mantener la esperanza. Pero solo si la comunicación política actúa eficazmente —según su propia racionalidad de participación, representación y deliberación, cognitiva y socioemocional— será posible superar la involución de la sociedad, renovar el orden de convivencia, instaurar un nuevo ciclo democrática y abordar las próximas tareas del desarrollo nacional.